Hace pocos meses cayó en mis manos un libro que me marcó: El individuo soberano, de William Rees-Mogg y James Dale Davidson. Se publicó en 1997, cuando Internet todavía hacía ruido al conectarse y nadie hablaba de Web3, cripto o “ciudades privadas”. Aun así, el libro se atrevía a plantear algo que entonces sonaba casi a ciencia ficción: que el poder de los Estados se iría erosionando y que los individuos más ricos y mejor conectados podrían “escapar” de las limitaciones fiscales, legales y geográficas de los países tradicionales.
Hoy, cuando uno lee titulares sobre multimillonarios de Silicon Valley comprando enormes extensiones de tierra en California, impulsando proyectos urbanos propios en distintas partes del mundo o negociando regímenes especiales con pequeños Estados, la sensación es extraña: muchas de aquellas ideas que parecían teoría radical de los 90 empiezan a materializarse, aunque sea de forma imperfecta, desigual y a veces bastante cutre.
Este artículo no pretende ser un panfleto anti-tecnología (al contrario, vivo de ella y creo firmemente en su potencial), pero sí una reflexión personal sobre hacia dónde nos puede conducir ese sueño recurrente de algunos magnates: construir sus propias ciudades-Estado donde ellos fijan las reglas del juego.
De la ciudad-Estado medieval al “campus-Estado” tecnológico
La metáfora de los “señores feudales de Silicon Valley” no es casual. En la Edad Media, el poder real estaba fragmentado: pequeñas unidades políticas controladas por señores con su ejército, su castillo y sus normas. Los campesinos dependían de ellos para todo: seguridad, justicia, trabajo.
Hoy no hay castillos de piedra, pero sí campus vallados, grandes extensiones de terreno compradas discretamente y acuerdos con autoridades locales para crear zonas urbanas “modelos de innovación” con regulaciones a medida. No hace falta mucha imaginación para ver el paralelismo:
- Ellos controlan la infraestructura crítica: redes, nubes, plataformas, pagos, incluso identidad digital.
- Ellos marcan las condiciones de acceso: términos de uso, comisiones, algoritmos invisibles.
- Ellos sueñan con territorios físicos donde las reglas tradicionales se relajen: urbanismo, fiscalidad, derecho laboral, experimentación tecnológica.
Lo que cambia no es sólo el nivel tecnológico, sino la ambición: ya no se trata simplemente de empresas influyentes, sino de actores privados que aspiran a tener su propio “espacio soberano” donde el Estado pase a un segundo plano.
Lo que anunciaba El individuo soberano… y lo que no vio venir
Rees-Mogg y Davidson planteaban en su libro una tesis poderosa: al pasar de una sociedad industrial a una sociedad de la información, el capital intelectual y digital podría moverse por el mundo con mucha más facilidad que los Estados. Eso permitiría a las personas más ricas y conectadas “arbitrar” entre jurisdicciones, elegir dónde tributan, dónde viven y bajo qué normas operan.
Varias de sus predicciones han envejecido sorprendentemente bien:
- La deslocalización del capital y las empresas que “eligen” país como quien elige hosting.
- La pérdida de poder relativo de los Estados nacionales frente a mercados globales, grandes fondos y corporaciones tecnológicas.
- El auge de activos digitales y sistemas de pago alternativos, desde criptomonedas hasta nuevas formas de mover dinero casi sin fricción entre países.
Pero quizás lo que el libro subestimó fue el grado de concentración de poder en unas pocas plataformas privadas. La visión era la de individuos más libres; la realidad, de momento, se parece más a una dependencia creciente de infraestructuras controladas por muy pocos actores.
En lugar de millones de individuos soberanos perfectamente empoderados, lo que se ve es la aparición de una especie de aristocracia digital con capacidad de negociar de igual a igual con gobiernos… o incluso de intentar diseñar sus propias ciudades-Estado desde cero.
¿Qué prometen estas nuevas “ciudades privadas”?
Cuando se analiza el discurso de los impulsores de estas ciudades-Estado de inspiración tecnológica, suelen repetirse algunos argumentos:
- Innovación sin trabas: menos burocracia, menos normas “anticuadas”, más margen para experimentar con urbanismo, movilidad, IA, drones, biometría, etc.
- Fiscalidad “eficiente”: impuestos simples y bajos, a cambio de atraer talento global y capital a gran escala.
- Gobernanza algorítmica: desde votaciones digitales hasta contratos inteligentes, con la promesa de menos corrupción y más transparencia.
- Seguridad y calidad de vida: entornos supuestamente más seguros, limpios, sostenibles y orientados a una élite de profesionales globales.
Sobre el papel puede sonar atractivo, sobre todo si se compara con la lentitud y torpeza de muchas administraciones públicas. Pero detrás de esa narrativa hay preguntas incómodas:
- ¿Quién decide qué se puede experimentar y qué no?
- ¿Qué pasa con los derechos laborales, la protección social o el acceso a la vivienda?
- ¿Quién representa a quienes viven allí si no son accionistas ni fundadores?
- ¿Qué mecanismos hay para limitar abusos de poder… cuando el poder no es un Estado, sino una empresa?
De utopía libertaria a desigualdad acelerada
Una de las ideas centrales de El individuo soberano es que quienes mejor naveguen la transición tecnológica podrán “desconectarse” parcialmente de las obligaciones de los Estados tradicionales. En la práctica, eso significa que los más ricos pueden vivir donde quieran, tributar donde les convenga y negociar condiciones especiales.
Las ciudades-Estado privadas o semiprivadas encajan en esa lógica:
- Territorios pensados para atraer a una minoría de alto poder adquisitivo, con servicios de primer nivel, buen clima regulatorio y digitalización extrema.
- Entornos donde los costes sociales (sanidad pública, educación universal, infraestructuras comunes) pueden quedar fuera del modelo… y seguir recayendo en los países “normales”.
- Una brecha creciente entre quienes viven dentro de esas burbujas hiperoptimizadas y quienes se quedan en ciudades y países que tienen que seguir sosteniendo el resto del sistema.
El riesgo es evidente: que la transición hacia una economía basada en la información no traiga sólo más eficiencia, sino también más fragmentación social y territorial, con feudos de alta tecnología rodeados de zonas que se quedan atrás.
¿Y Europa? ¿Y España? Soberanía digital frente a feudos privados
Desde la perspectiva europea, todo esto se cruza con un tema del que hablo mucho: la soberanía digital. Mientras algunos sueñan con ciudades privadas diseñadas desde Silicon Valley, la Unión Europea intenta construir un modelo en el que:
- La tecnología se integre con derechos fundamentales, como la privacidad o la protección de datos.
- Las grandes plataformas no puedan actuar como legisladores de facto sin ningún tipo de control democrático.
- La innovación conviva con normas claras en competencia, fiscalidad y trabajo.
No es un camino perfecto ni rápido, y muchas veces la regulación llega tarde. Pero si Europa renuncia a dar esa batalla, el vacío lo llenarán otros con su propia visión: una mezcla de capital, algoritmos y territorios a medida, donde el voto pese menos que la participación accionarial.
En España, el debate todavía suena lejano cuando se habla de “ciudades-Estado tecnológicas”, pero no lo es tanto si se piensa en:
- Zonas económicas especiales o regímenes fiscales ultraflexibles para atraer grandes empresas.
- Ciudades que compiten por convertirse en hubs tecnológicos poniendo sobre la mesa suelo, infraestructuras y normativas flexibles.
- Dependencia creciente de nubes, chips y plataformas que no controlamos ni producimos aquí.
Si la única alternativa al Estado tradicional es el feudo privado, vamos mal. La respuesta debería pasar por fortalecer instituciones democráticas capaces de regular la tecnología, garantizar derechos y a la vez permitir innovar sin convertir a los ciudadanos en meros “usuarios” de un sistema cerrado.
Una reflexión personal para cerrar
Cuando leí El individuo soberano, me impresionó la capacidad de sus autores para anticipar tendencias que hoy damos por hechas: la globalización del capital, la digitalización de casi todo, la erosión de ciertas formas de poder estatal. Pero también me llamó la atención algo que se ha confirmado con los años: no existe la neutralidad en la tecnología.
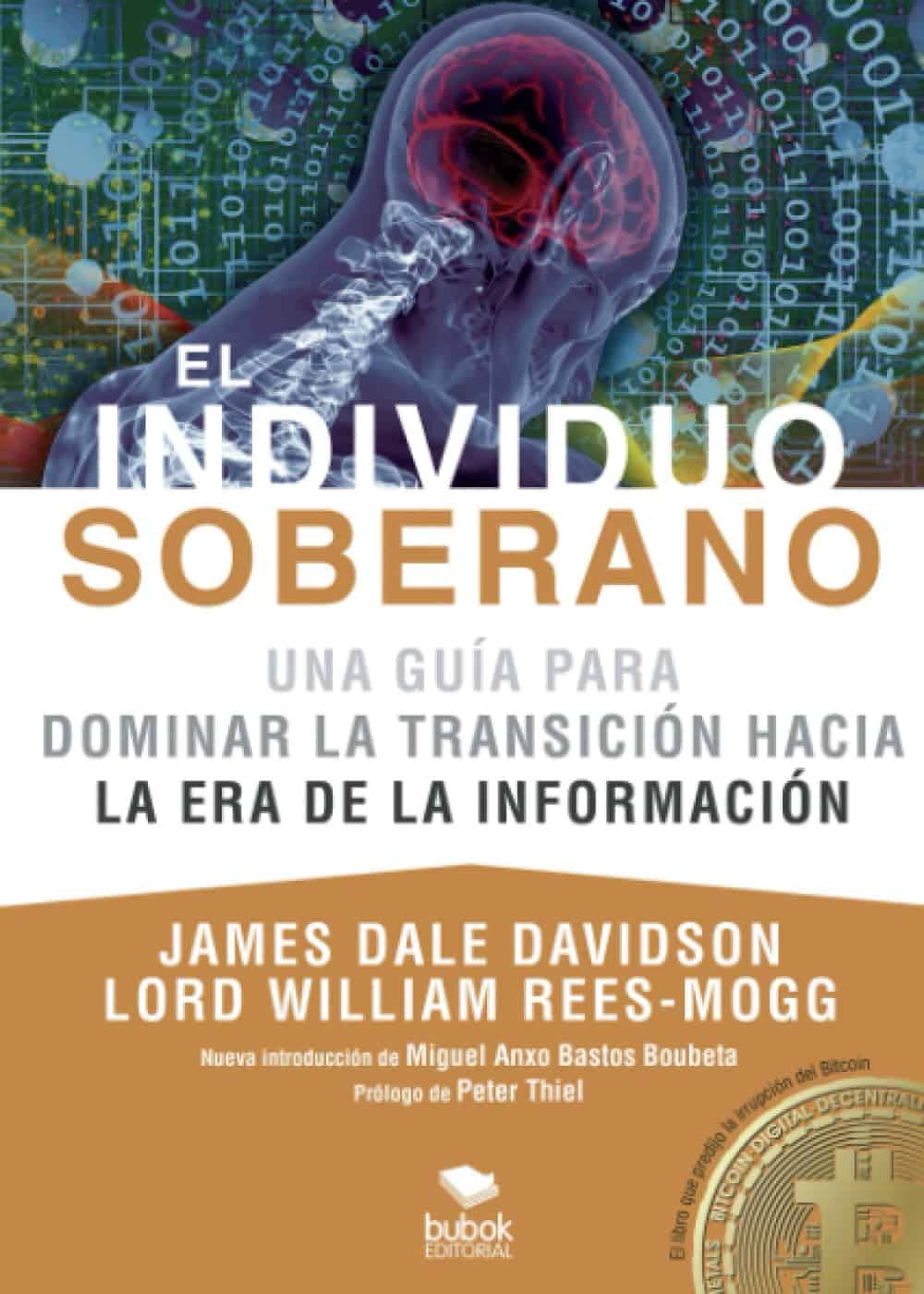
Las ciudades-Estado imaginadas por parte de la élite de Silicon Valley no son simples experimentos urbanísticos. Son propuestas de nuevo contrato social, donde muchas de las garantías que hoy damos por sentadas (desde la sanidad pública hasta la protección de datos) pasan a depender de decisiones privadas.
Como alguien que lleva toda la vida en Internet, que cree en el emprendimiento y que vive de la nube, no me considero tecnófobo ni mucho menos. Pero precisamente por eso me parece importante hacer estas preguntas incómodas ahora, y no cuando todas las piezas estén ya colocadas sobre el tablero.
Porque quizá la verdadera disyuntiva de las próximas décadas no será sólo entre Estados fuertes y Estados débiles, sino entre democracias capaces de gobernar la tecnología y feudos privados disfrazados de ciudades inteligentes.
Y ahí, cada ciudadano —cada “individuo soberano”, si se quiere mantener la expresión— tendrá que decidir de qué lado quiere vivir.
